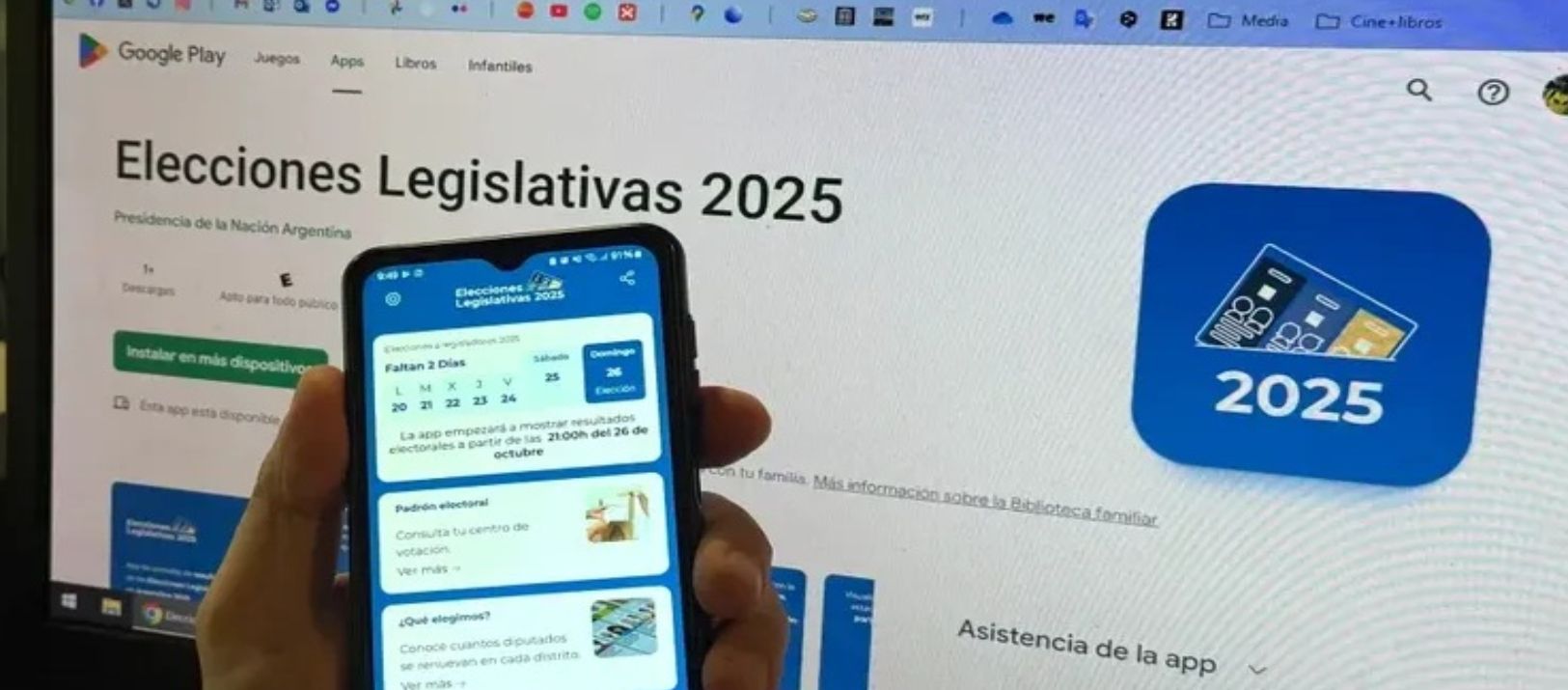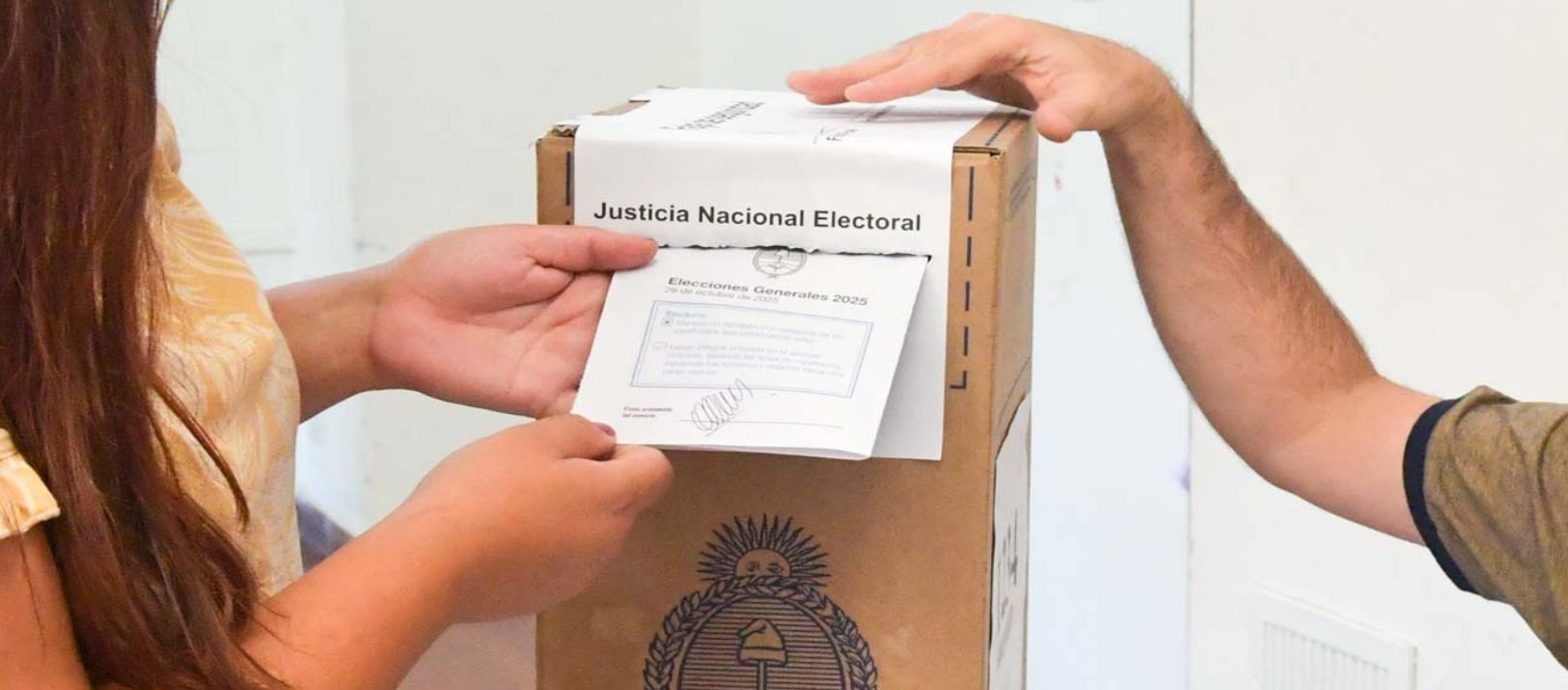Entre el impulso y la elección

Por la Lic. Valentín Fontana – MP. 2471
Hay algo casi hipnótico en la manera en que agarramos el
celular, lo desbloqueamos, miramos la pantalla y, aunque no haya nada
interesante o algo nuevo, sentimos una pequeña descarga interna. Pasa
desapercibida o es sutil, pero ahí está. Esa sensación de expectativa constante
—de buscar algo que no siempre sabemos qué es— está en el corazón de cómo las
redes sociales captaron nuestra atención. Las plataformas están diseñadas para
eso. Cada notificación, reacción o mensaje activa en el cerebro un circuito dopaminérgico
que nos impulsa a repetir la acción. Este mismo mecanismo es el que usamos para
aprender cualquier conducta: cuando algo nos da una gratificación, el cerebro
lo registra como positivo y lo busca una y otra vez. El gran problema es que
las redes multiplican ese refuerzo de forma casi infinita y continua.
No se trata de demonizar la tecnología ni el impacto de las
redes, sino de comprender cómo funcionan en nosotros. El placer obtenido
rápidamente no es malo en sí mismo, pero cuando se vuelve la única forma de
estímulo, empieza a tener un impacto en la salud mental: perdemos la tolerancia
a la espera, el foco y la profundidad en los vínculos. La atención se fragmenta
y, con ella, la capacidad verdadera de estar en el aquí y el ahora.
Esta realidad se ve cada vez más en el consultorio, no como
una adicción en el sentido clásico de la palabra, sino como un hábito que se
instala en el fondo de la cotidianidad. Personas que no logran relajarse sin
tener datos o conexión, que sienten ansiedad si no saben dónde está el celular,
o que revisan las redes de manera automática. Lo interesante es que la mayoría
no busca placer, sino alivio: disminuir la incomodidad de no estar haciendo
algo, de sentir un vacío o de quedarse a solas con los propios pensamientos.
Ahí es donde la psicología aporta una mirada distinta. Desde
lo cognitivo, entendemos que detrás de toda conducta hay una cadena de
pensamientos y emociones que la sostienen. Ver el celular o mirar series
continuamente puede ser, sin darnos cuenta, una forma de evitar el
aburrimiento, la tristeza o el miedo. Las preguntas que podemos hacernos acá
son: ¿qué necesidad intenta cubrir ese gesto automático? ¿Qué parte de mí busca
reconocimiento, conexión o descanso?
El desafío que enfrentamos no es eliminar el impulso, sino
hacerlo consciente. Observar cuándo aparece, qué lo dispara, qué sensación o
emoción trae y qué necesidad encubre la acción. Ese espacio entre el impulso y
la respuesta es el terreno de la libertad psicológica. Si logro detenerme un
segundo antes de actuar, ya no soy solo reacción: empiezo a elegir. Recuperar
la presencia implica entrenar la atención y reconectar con el sentido. No se
trata de renunciar al placer, sino de ubicarlo en un lugar más sano.
La dopamina no es el enemigo a combatir; es parte de nuestra
biología y de nuestra capacidad de aprender. Pero si no le damos dirección,
puede llevarnos a vivir en un círculo constante de búsqueda sin satisfacción.
Podemos disfrutar de las redes sin que ocupen todo el escenario mental. Podemos
responder mensajes sin sentir que el silencio es un problema. En un mundo que
nos empuja a reaccionar, elegir cuándo hacerlo es un acto de cuidado. Volver a
habitar la atención, reencontrar el silencio, permitir que el placer no dependa
solo de una pantalla. Silenciar notificaciones un rato al día, no revisar el
celular en los primeros minutos de la mañana y registrar con honestidad cuántas
veces aparece el impulso de mirar la pantalla. Tal vez este sea el verdadero desafío
contemporáneo: que la dopamina siga cumpliendo su función de impulso, pero que
el rumbo lo marque nuestra conciencia.